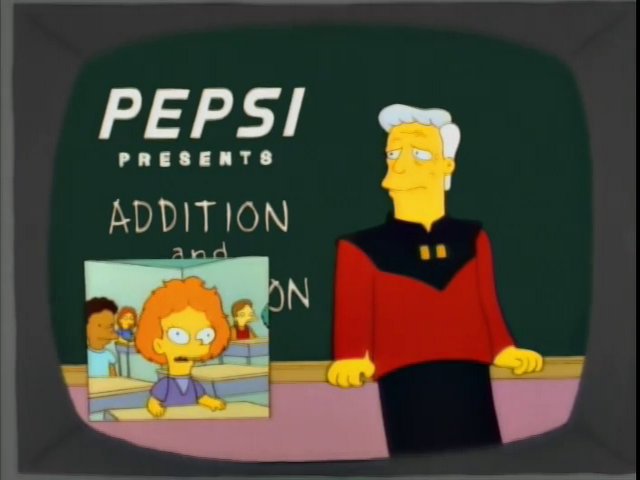El Prólogo a la “Contribución a la Crítica de la Economía Política” (1857) es un texto introductorio a una obra que Marx publicaría dos años más tarde. En esta introducción el autor sintetiza su entendimiento materialista de la historia.
En la primera parte del Prólogo, Marx habla de las relaciones de producción. Se refiere a que la vida humana, se construye a través de las relaciones sociales: "... en la producción social de sus vidas los hombres establecen relaciones necesarias e independientes de su voluntad". El ser humano es un producto de la naturaleza y de la sociedad; se va haciendo en la medida que va ejerciendo una actividad productiva. La única esencia o naturaleza humana, es en realidad, el conjunto de las relaciones sociales.
Durante ese desarrollo, surgen de forma inevitable y necesaria unas relaciones de producción, que el ser humano no puede elegir. Estas relaciones sociales de producción son relaciones entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y máquinas, entre trabajadores y productos manufacturados que son mercancías sujetas a la ley de la oferta y la demanda. Lo más importante para el pensamiento histórico es que las relaciones sociales de producción son relaciones entre clases.
El obrero, cuando realiza su trabajo, desarrolla sus fuerzas productivas materiales, para transformar las materias primas en productos manufacturados susceptibles de ser vendidos y comprados en el mercado. El trabajo constituye la esencia del hombre, es decir, la producción. El ser humano se diferencia de los animales, cuando empieza a producir sus medios de vida.
Fuerzas productivas: este concepto designa el trabajo real, que es lo que hace que pasemos del puro animal, al ser humano. Es el trabajo y su capacidad de transformación de la naturaleza, lo que eleva al ser humano sobre el resto de los seres naturales. Las Fuerzas de Producción incluyen la organización para el trabajo y el estado de la tecnología. Sobre estas fuerzas productivas se basan las relaciones de producción.
En la segunda parte del Prólogo a la Contribución a la Crítica dice que "el conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica". Según Marx la sociedad y la historia tienen dos partes: la estructura y la superestructura. La estructura es el conjunto de los medios, formas y fuerzas de producción de una sociedad. Es decir, la economía fundada en la relaciones de producción. Esta estructura para Marx es la base real, el fundamento de la sociedad y de la historia, ya que esa estructura determina la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas de conciencia social. "El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social, política y espiritual en general". Esta afirmación es una de las tesis más importantes del pensamiento de Marx y del materialismo: la manera o forma de producir determina las formas de pensamiento, y en general todo el proceso de la vida social. Con esto quiere decir que no se vive como se piensa, sino que se acaba pensando según se vive, es decir, según se produce. Las estructuras jurídicas y políticas y la conciencia social suelen ser a menudo, y especialmente en la sociedad burguesa capitalista, meras justificaciones o reflejos de una situación de opresión social.
Estructura económica o infraestructura: es la base real de la sociedad y del hombre en general. Está constituida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción; cualquier organización social, jurídica o política está condicionada totalmente por ella, sustentando el resto del complejo entramado social. Es, en síntesis, la economía de una sociedad.
Superestructura: es un término mucho más complejo que el anterior. Designa tanto el conjunto de leyes de un estado, su organización política (poder legislativo, judicial y ejecutivo), como sus formas de pensamiento: moral, ciencia, filosofía, religión, arte, folklore, etc. Toda la jerarquía de valores y formas espirituales de una sociedad.
Modo de Producción: designa de un modo genérico e histórico el estado de desarrollo económico de una sociedad, las distintas épocas de progreso en la formación económica de la sociedad. Marx en esta misma obra cita varios modos de producir: el MP antiguo (o esclavista), el MP feudal y el MP capitalista (o burgués, o moderno).
Finalmente llega a una conclusión: "No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia". Esta es la expresión del humanismo materialista y práctico de Marx. Es la sociedad en la que vive, y especialmente el modo de producción, quien configura la mente humana, la forma de conocer la realidad que le rodea. Su forma de pensar, su mentalidad o cosmovisión está en función de la economía y de la sociedad. Toda la historia es en realidad la historia del proceso real de producción, es decir, de la economía.
Las relaciones de producción corresponden a la evolución de las fuerzas productivas. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras, en estorbos para las mismas. Las relaciones de producción pasan a ser obsoletas para el desarrollo de las fuerzas de producción, incompatibles con éstas. Las fuerzas de producción serían el verdadero motor de la historia (son las que se desarrollan primero, las que están en constante cambio y evolución, como la tecnología), y las relaciones sociales serían conservadoras. Cuando se hacen completamente incompatibles, estalla una revolución social
“La organización feudal de la agricultura y la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones sociales feudales, dejaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la producción en lugar de impulsarla. Se transformaron en impedimentos. Era preciso romper esas trabas, y las rompieron. (...) El privilegio, la institución de los gremios, el régimen reglamentado de la Edad Media, eran relaciones sociales que sólo se correspondían con las fuerzas productivas adquiridas y con el estado social anterior, del que aquellas instituciones habían brotado. Se acumularon capitales, se desarrolló el comercio marítimo, se fundaron colonias; y los hombres habrían perdido estos frutos de su actividad si se hubieran empeñado en conservar las formas a la sombra de las cuales habían madurado aquellos frutos (se refiere a las relaciones sociales)”
Las relaciones de producción corresponden a la evolución de las fuerzas productivas. En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales entran en contradicción con las relaciones de producción existentes. Esas relaciones se transforman de formas de desarrollo de las fuerzas productivas en ataduras, en estorbos para las mismas. Las relaciones de producción pasan a ser obsoletas para el desarrollo de las fuerzas de producción, incompatibles con éstas. Las fuerzas de producción serían el verdadero motor de la historia (son las que se desarrollan primero, las que están en constante cambio y evolución, como la tecnología), y las relaciones sociales serían conservadoras. Cuando se hacen completamente incompatibles, estalla una revolución social
“La organización feudal de la agricultura y la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones sociales feudales, dejaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la producción en lugar de impulsarla. Se transformaron en impedimentos. Era preciso romper esas trabas, y las rompieron. (...) El privilegio, la institución de los gremios, el régimen reglamentado de la Edad Media, eran relaciones sociales que sólo se correspondían con las fuerzas productivas adquiridas y con el estado social anterior, del que aquellas instituciones habían brotado. Se acumularon capitales, se desarrolló el comercio marítimo, se fundaron colonias; y los hombres habrían perdido estos frutos de su actividad si se hubieran empeñado en conservar las formas a la sombra de las cuales habían madurado aquellos frutos (se refiere a las relaciones sociales)”
-carta de Marx a Pável Annenkov