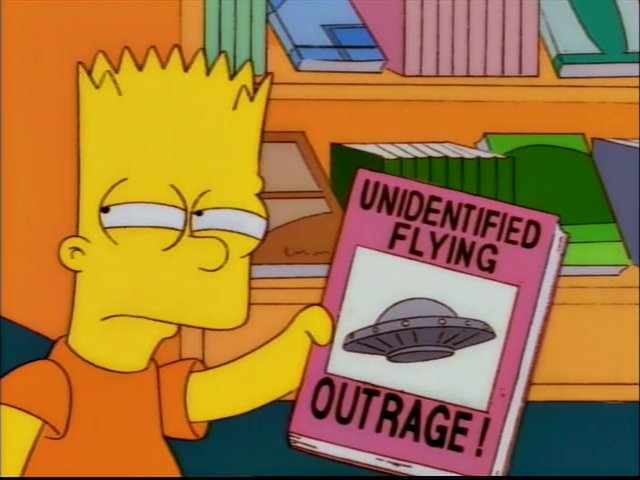“No es natural” (1982)
Josep-Vincent Marqués
Algunas formas de vida distintas de las
vigentes tienen gracia, indudablemente. Para mejor y para peor, las cosas
podrían ser de otra manera, y la vida cotidiana de cada uno y de cada una, así
como la de los “cadaunitos” sería bastante diferente. La persona lectora no
obtendrá de este libro recetas para cambiar la vida ni - sin que vayamos a
hilar demasiado fino sobre la cuestión- grandes incitaciones a cambiarla, pero
sí algunas consideraciones sobre el hecho de que las cosas no son
necesariamente, naturalmente, como son ahora y aquí. Saberlo le resultará útil
para contestar a algunos entusiastas del orden y del desorden establecidos, que
a menudo dicen que “es bueno y natural esto y aquello”, y poder decirles
educadamente “veamos si es bueno o no, porque natural no es”.
Consideremos un día en la vida del señor
Timoneda. Don Josep Timoneda i Martínez se ha levantado temprano, ha tomado su
utilitario para ir a trabajar a la fábrica, oficina o tienda, ha vuelto a casa
a comer un arroz cocinado por su señora, y más tarde ha vuelto de nuevo a casa,
después de un pequeño altercado con otro conductor a consecuencia de haberse
distraído pensando en si le ascienden o no de sueldo y categoría. Ya en casa,
ha preguntado a los críos, bostezando, por la escuela, ha visto un telefilme
sobre la delincuencia juvenil en California, se ha ido a dormir y, con ciertas
expectativas de actividad sexual, ha esperado a que su mujer terminara de
tender la ropa. Finalmente, se ha dormido pensando que el domingo irá con toda
la familia al apartamento. Lo último que recuerda es a su mujer diciéndole que
habrá que hablar seriamente con el hijo mayor porque ha hecho no se sabe qué
cosa.
Este es el inventario banal de un día
normal de un personaje normal. La vida, dicen. Pero ¡atención! Si este es un
día normal, es porque estamos en una sociedad capitalista con predominio
masculino, urbana, en una etapa que llaman sociedad de consumo y, dependiente
culturalmente de unos medios de comunicación de masas subordinados al
imperialismo. El personaje normal si la sociedad fuera otra, no tendría que ser
necesariamente un varón, cabeza de familia, asalariado, con una mujer que
cocina y cuida de la ropa, y con un televisor que pasa telefilmes
norteamericanos.
Hablando de José Timoneda Martínez,
consideremos ahora cómo incluso su nombre está condicionado por una red de
relaciones sociales. Oficialmente no se llama Josep Timoneda i Martínez sino
José Timoneda y Martínez, vuelve la cabeza cuando lo llaman Pepe, se cabrea en
silencio cuando es el jefe de personal quien le llama Timoneda sin el señor
delante, y enérgica y explícitamente cuando es un subordinado suyo quien lo
hace; insiste, o no, en hacerse llamar Pepe por una mujer según el aspecto que
ella tenga, y se siente bastante orgulloso de ser cabeza de familia, porque así
los niños han de nombrarlo según su cargo doméstico de “papá”. Hay mucho más,
sin embargo, en su nombre mismo. No diré simplemente que si hubiese nacido en
África quizá se llamaría Bambayuyu, que es un nombre muy sonoro y de un
exotismo justificable por la diferencia de lengua. No. Si salimos de nuestro
ámbito, que no naturalmente habría de componerse su nombre del nombre de un
santo de la Iglesia católica, de un primer apellido. Que trasmitirá a sus hijos
y que le vincula al padre de su padre, y un segundo que no transmitirá y que le
vincula al padre de su madre. Es solamente una forma. Podría llamarse Josep
hijo de Joan Timoneda o hijo de Empar Martínez, Timoneda Josep o tomar el
nombre de su origen y resultar Josep Timoneda de Borriana, o haber podido
elegir, al llegar a ser mayor, el nombre o cuál de los dos apellidos prefería
llevar adelante.
Podría ser de otra manera, pero ésta es
la que le ha correspondido, ya que vive aquí. Son costumbres. ¡Atención, sin
embargo! Hay quien dice que “son costumbres” como si, reconocido el carácter no
natural de las maneras de vivir, éstas fueran resultado de un puro azar, cuando
en realidad nos reenvían una y otra vez los datos fundamentales de la sociedad.
El nombre del señor Timoneda nos da pistas sobre la influencia de la Iglesia
católica y sobre el hecho de que los padres pintan más que los hijos, y el
padre más que la madre. Eso en el nombre solamente. Los actos cotidianos del
señor Timoneda nos proporcionan muchas más pistas.
El señor Timoneda podría haber pasado el
día de muchas otras maneras. Nada en su biología se lo impide. Podría haber
trabajado en su casa, si es que se puede hablar de casa al mismo tiempo a
propósito de un espacio de 90 m. en un sexto piso y a propósito de un edificio
que fue la casa de sus antepasados y sigue siendo taller. La mujer del señor
Timoneda podía haber estado haciendo parte de la faena del taller y el hijo
mayor también mientras aprende el oficio del padre. El más pequeño de los críos
podía haber pasado el día en la calle o en casa de otros vecinos, sin noticia
ni deseo de escuela alguna.
O bien, el señor Timoneda podía haber
pasado el día cocinando para la comunidad, por ser el día que le tocaba el
trabajo de la casa, mientras los demás trabajaban en el campo, en la granja o
en los talleres, grandes o pequeños, todos proporcionalmente a sus fuerzas y
habilidades; y hacia el atardecer reunirse todos para reírse ante una
televisión más divertida o para discutir ante emisiones más informativas.
O el señor Timoneda podía haber
trabajado aquel día doce horas - seis en las tierras del amo y seis en las que
el amo le dejaba cultivar directamente-, regresado a la barraca donde vive
amontonado con familiares diversos para comentar que el amo les había vendido
junto con las tierras y preguntarse qué tal sería el nuevo señor. O escuchar al
abuelo recitar historias, seguro de ser escuchado, seguro de ser el personaje
principal de la familia.
El día del señor Timoneda podía haber
sido, pues, muy distinto, y también el de las personas que le rodean. Sería un
error pensar que sólo podía haber sido distinto de haber nacido en otra época.
Con el nivel tecnológico actual son posibles diferentes formas de vida.
Esta pequeña introducción impresionista
a una sociología de la vida cotidiana insistirá siempre sobre esa misma idea:
que las cosas podrían ser -para bien y para mal- distintas. Dicho de otra
manera más precisa: que no podemos entender cómo trabajamos, consumimos,
amamos, nos divertimos, nos frustramos, hacemos amistades, crecemos o
envejecemos, si no partimos de la base de que podríamos hacer todo eso de
muchas otras formas.
A menudo, cuando se muere un pariente,
te atropella un coche, le toca la lotería a un obrero en paro, se casa una hija
o te hacen una mala jugada, la gente dice:
-¡Es la vida!
O bien: -Es ley de vida. Lo que hacemos
no es, sin embargo, La Vida. Muy pocas cosas están programadas por la biología.
Nos es preciso, evidentemente, comer, beber y dormir; tenemos capacidad de
sentir y dar placer, necesitamos afecto, y valoración por parte de los otros,
podemos trabajar, pensar y acumular conocimientos. Pero cómo se concrete, todo
eso depende de las circunstancias sociales en las que somos educados,
maleducados, hechos y deshechos. Qué y cuántas veces y a qué horas comeremos y
beberemos, cómo buscaremos o rechazaremos el afecto de los otros, qué escalas y
qué valores utilizaremos para calibrar amigos y enemigos, qué placeres nos
permitiremos y a cuáles renunciaremos, a qué dedicaremos nuestros esfuerzos
físicos y mentales, son cosas que dependen de cómo la sociedad -una sociedad que
no es nunca la única posible, aunque no sean posibles todas- nos las defina,
limite, estimule o proponga. La sociedad nos marca no sólo un grado de concepto
de satisfacción de las necesidades sino una forma de sentir esas necesidades y
de canalizar nuestros deseos.
Así, pensar una bomba nueva, desear una
lavadora de otro modelo, comer más a menudo platos variados aunque congelados,
valorar a los demás por el número de objetos que poseen y dedicar los esfuerzos
afectivos a asegurar el monopolio sentimental sobre una persona, no es más
“humano”, no es más “la vida”, no es más “natural” que pensar nuevos trucos de
magia recreativa, desear más sonrisas, hacer una fiesta el día en que sí comes
pollo-pollo o valorar a una persona porque tiene más capacidad de gozar que tú
y está dispuesta a enseñarte.
El amor, el odio, la envidia, la
timidez, la soberbia… son sentimientos humanos. Pero, ¿en qué cantidad y a
propósito de qué los gastaremos?, ¿es lo mismo odiar a los judíos que a los
subcontratistas de mano de obra?, ¿es igual envidiar ahora la casa con jardín y
pinada de un poderoso, cuando quedan pocos árboles, que cuando eso sólo
representaba un símbolo de poder o de prestigio?, ¿es igual amar a una persona
sometida que a una persona libre?, ¿se puede ser tímido del mismo modo en un
mundo donde es conveniente ser presentado para hablar con otro, que en una
sociedad donde todos se tutean, tratando de imponer una familiaridad que no
siempre deseamos?
“Nacer, crecer, reproducirse y morir”.
De acuerdo. Eso hacemos. Pero ¿acaso no importa cómo y cuándo naces, qué ganas
y qué pierdes al crecer, porqué reproduces y de qué, y con qué humor te mueres?
El señor Timoneda se levanta cuando el
satélite artificial se hace visible en el cielo de su ciudad. Antes de salir de
su cápsula matrimonial mira a su compañero, dormido todavía, y se coloca la
escafandra individual. Despierta a patadas a la mutante que le sirve de criada
y le da órdenes en inglés. Hoy es un día especial: la lotería estatal sortea
simultáneamente los quince que serán autorizados para procrear, los 1031 que se
someterán a las pruebas de la guerra bacteriológica y 62 viajes a los
carnavales de Río para dos personas y una mutante. Sale a la calle ya dentro de
su heteromóvil y choca enseguida con otro. Se matan los dos conductores y el
viudo del señor Timoneda es obligado a seguir la costumbre de suicidarse en la
pira funeraria. ¿Es natural eso?
Esa sociedad imaginaria resulta ser
capitalista, post-nuclear, despótica, de atmósfera precaria y homosexual,
neomachista. Es una sociedad posible. Podría ser anticipada proyectando y
acentuando los rasgos de la sociedad capitalista actual y suponiendo que
hubiese tenido lugar tras una rebelión feminista aplastada, una eclosión de la
homosexualidad reprimida acompañada de un explícito culto al macho.
La persona lectora tiene ante sí ahora
otra sociedad. ¿Es la única posible? Tal vez diga que no, porque personalmente
apuesta por el socialismo. ¿Pero qué socialismo? ¿Un socialismo donde sólo
cambie la forma de gestión del capitalismo? ¿Una sociedad igual a esta, excepto
en el precio más barato de los electrodomésticos?
¡Ah! Un poco de distancia respecto de su
entorno no le vendría nada mal al lector o a la lectora.